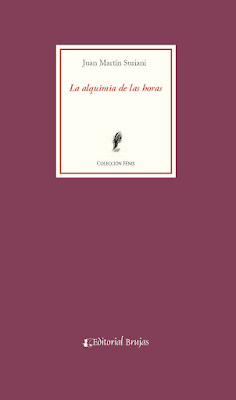Juan Martín Suriani
Cinco poemas
de La alquimia
de las horas
Epifanía
Ante
la absorta mirada de mi hija
es
la primera vez
que
está cayendo agua desde el cielo.
Quien
observa sus gestos, su sonrisa,
los
torpes movimientos asombrados
con
que transita entre el barro y los charcos,
es
testigo de la restauración
de
un rito prodigioso por el cual
siglos
atrás nacieron Seth, Paryania,
Tlaloc, Heindall, Shenglon, Taka-Okami:
deslumbrante
y sutil epifanía
que
los años irán desencantando,
hasta
que ese milagro tenga un nombre,
y
la lluvia no sea más que un hecho
vulgar
y cotidiano que instará
a
esta niña ya adulta a hacer lo mismo
que
hace su padre hoy:
cerrar,
una tras otra, las ventanas
y
ponerse a resguardo bajo techo.
Pienso en qué piensa cuando no me mira
Pienso
en qué piensa cuando no me mira,
no
me habla, no me escucha, ni siquiera
parece
reparar en mi presencia.
Me
pregunto por quién su indiferencia
llegaría
a tornarse desvarío,
su
sosiego, impaciencia, su relajo
mueca
de desencanto. Qué motivos
podrían
alterar tan turbadora
impasibilidad.
En ocasiones
dudo
de estar presente cuando pasa
a
mi lado o el azar nos convoca
en
cualquier sitio para que me sienta
un
mero elemento decorativo
–¿tapiz,
jarrón, florero, candelabro?–
incapaz
de incidir sobre la escena.
Si
no considerara el movimiento
sutil
de su soberbio parpadeo,
el
leve cintilar de sus pupilas,
su
cabellera agitándose al viento,
concluiría:
es de arcilla
de
bronce, acero o mármol esculpido
por
mano que sin duda envidiarían
Rodin,
Brancusi, el propio Miguel Ángel.
Su
actitud hacia mí es un anticipo
de
la muerte. Por ella experimento
lo
que me aguarda cuando al fin me encuentre
bajo
tierra, ya solo e incapaz
de
compartir siquiera algo con quienes
visitarán
mi tumba y a pesar
suyo
confirmarán lo irreversible:
los
besos y sonrisas para otros,
las
caricias para otros, la ternura
para
otros, los reencuentros y abrazos
para
cualquiera menos para mí,
condenado
a cumplir a eternidad
mi
destino de polvo enamorado.
8 de junio de 2013
En
el preciso instante en que cerraba
tus
ojos comprendí que acto tan simple
como
posar la palma de mi mano
sobre
tu frente y, lenta, deslizarla
hacia
abajo implicaba cercenar
una
porción de universo, restando
complejidad
a lo real. Tras esos
párpados,
inaccesibles, quedaban
paisajes,
rostros, tardes, madrugadas,
amaneceres,
lunas y diversas
versiones
de mí mismo: el niño aquel
que
fui, el adolescente, el joven, este
adulto
destinado
a
cumplir todo aquello que tu amor
de
abuela proyectaba, y que los días
contrarios
a tu anhelo se encargaron
de
refutar. Y a la vez asistí
a
la revelación de lo ilusorio
de
tu muerte, hasta el día postergada
en
que otra mano ignota haga lo propio
con
mis ojos, y logre finalmente
imponerse
el designio del olvido.
Gravitación de lo incumplido
La
vida que no fue: cuanto quedó
reducido
a la incierta condición
de
posibilidad, y en el afán
de
explicar la razón de que así fuera,
a
falta de razones llamo azar,
casualidad,
ventura, providencia,
mantiene
tal influjo sobre mí,
que
en lugar de pensar
en
lo incumplido allanando el camino
a
personas, vivencias, circunstancias
que
de otro modo nunca habrían sido,
me
lleva a renegar de esto que soy,
como
si otra versión
de
mí mismo me mantuviera a salvo
de
la insatisfacción
que
acecha a todo hombre por el hecho
de
encarnar una única existencia,
a
expensas de esas tantas que jamás
sabrá
qué le tenían reservado.
Siesta
a A. M., cuyos motivos
suelen asistir mis Soledades.
El
entrañable prisma machadiano
–resultado
de mi afición lectora–
refracta
cuanto se emplaza en el área
de
mi percepción a horas de la siesta.
Catorce
y veinticinco en los relojes,
sopor
canicular, calles de tierra,
la
luz cayendo a plomo, una quietud
que
sólo contradice el movimiento
de
las hojas a instancias de la brisa
que
sopla desde el lado de la sierra,
el
batir de unas alas o el goteo
indolente
de un grifo mal cerrado.
Lo
mismo da San Luis, Soria o Baeza:
provinciano
paréntesis, reflujo
del
devenir, sensación de encontrarme
a
solas con mi sombra y con mi pena;
amarga
convicción de haber perdido
no
una, sino dos o tres Leonores;
el
cerco con que la monotonía
va
acotando mi arbitrio hasta rendirlo
a
la resignación; la alquimia de las horas
tornando
el oro en cobre; la preciada
monedita
del alma que se pierde;
los
pies remisos como si estuvieran
avanzando
camino de Collioure;
los
ojos que son ojos porque asoman
a
través de mirillas para verme
pasar
indiferente, en la certeza
de
que, sin importar cuanto yo haga,
o
desestime hacer, estaré siempre
–al
igual que cada uno de los hombres
y
mujeres que habitan este pueblo–
trabajando
para el polvo y el viento.
Juan Martín Suriani
[De
La alquimia de las horas,
Editorial
Brujas, Col. “Fénix”,
Córdoba,
Argentina, 2023]
Juan
Martín Suriani nació en San Luis, Argentina, en 1978. Es Licenciado y profesor
de historia por la Universidad Nacional de Cuyo, donde actualmente desempeña
tareas docentes. Ha publicado A esa voz
(Poemas, Botella al mar, Buenos Aires, 2015) y La casa de las tías (Premio de novela Gran Certamen Vendimia, Mendoza,
2018).